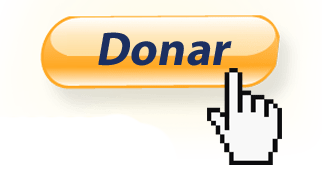Dos médicos del siglo III, Damien y Cosmas, eran hermanos por nacimiento y al servicio de la humanidad. Siguiendo los pasos de su maestro, Jesucristo, practicaron el arte de la curación sin cobrar, viendo a todas las personas como hijos de Dios por igual, todos indistintamente merecedores de compasión y consuelo. Negándose a renunciar a su fe durante la persecución de Diocleciano, los hermanos aceptaron humildemente su martirio en vida, así como su muerte, despertando muchas almas al amor de Cristo.
Al escuchar a su devota madre leerles la vida de los primeros santos y mártires cristianos, el joven Joseph de Veuster y su hermano mayor, llenos de entusiasmo espiritual, se comprometieron a ser como los santos Damián y Cosme, a convertirse en sacerdotes y médicos y a dar su vida al servicio de los más necesitados.
En 1873, a la edad de treinta y tres años, el padre Damián —quien había tomado este nombre— cabalgó sobre un mar turbulento hasta llegar al asentamiento de leprosos en una península aislada de la isla de Molokai. Sus compañeros de viaje eran cincuenta hombres, mujeres y niños enfermos de lepra y el gobierno hawaiano ordenó que se unieran a los 720 leprosos residentes.
Lo que encontró conmocionó su corazón compasivo hasta la médula: inmundicia y degradación, cuerpos humanos horriblemente deformados, los leprosos apenas subsistían, viviendo en la miseria. El lugar de culto, la capilla de Santa Filomena, era un palco deprimente, sin torre ni campanario. Y, sin embargo, los leprosos estaban tan contentos de que Damián hubiera venido a atenderlos, tan ansioso por darle la bienvenida y estar cerca de él, que el corazón de Damián se elevó por encima del horror que asaltaba sus sentidos: una triste realidad tan lejos del mundo mágico de su feliz infancia en Tremeloo, Bélgica, donde la vida religiosa le había parecido tan naturalmente unida al aire limpio, la vida agrícola saludable, y el amor y la risa a su alrededor, donde Dios se había sentido tan cerca en la belleza de la naturaleza.
Damián se comprometió a dar misa a su nuevo rebaño todas las mañanas, en la pequeña capilla y todas las tardes a dar un servicio vespertino. El resto de cada día lo dedicaría a los moribundos o enfermos críticos. Lo que había emprendido lo llevaría a cabo solo, porque su amado hermano había tomado un camino diferente. Al final de su primer día, Damián se arrodilló ante el altar, ante la figura de Cristo crucificado, y dio gracias a Dios por permitirle servir a sus hijos tan desesperadamente necesitados. En su alma sintió a Cristo hablar: “De cierto te digo que como lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste”.
Tan universal era el miedo al contagio que ningún misionero antes del padre Damián se había atrevido a mezclarse libremente con los leprosos hawaianos, quienes antes de su llegada habían visto a los religiosos extranjeros entre ellos como hipócritas, predicando la vida de Cristo, pero siempre a una distancia prudencial. Damián, sabiendo que día a día se exponía a esta enfermedad más temida de su tiempo, se unió a su rebaño no solo como sacerdote, tocando sus cuerpos enfermos mientras administraba los sacramentos, sino también como médico, llevando una bolsa negra llena de remedios nativos, así como remedios occidentales para tratar la fiebre, el dolor, las enfermedades respiratorias infecciosas, la diarrea. Pasaba horas cada día limpiando y cuidando llagas y úlceras supurantes —e incluso como amigo— sumergiendo su mano junto a las demás reunidas en la calabaza comunal de poi, compartiendo un humo de una pipa que se pasaba de leproso en leproso.
Aprendiendo hawaiano rápidamente, el Padre Damián ministró a la gente con una amplia y dispuesta sonrisa y con una fe contagiosa en la bondad de Dios y en Su amorosa bondad hacia Sus hijos. Su amor por los leprosos era tan genuino que acudían a él con el corazón y los brazos abiertos. Y no solo la gente de Molokai. Uno de los gozos de Damián era salir de su pequeña casa y emitir un sonido de llamada peculiar que él mismo había ideado. En unos momentos, el aire se llenaría con el batir de alas de decenas de pollos, volando desde sus perchas en los árboles cercanos. Aterrizando sobre sus brazos extendidos, sobre su cabeza y hombros, las gallinas se acurrucaban contra Damián, haciendo sonidos suaves y cariñosos mientras picoteaban el maíz que él sostenía para este, su segundo rebaño.
Desde el principio, el Padre Damián había comenzado cada misa con estas palabras: “Nosotros, los leprosos, entramos en tu presencia, Dios Todopoderoso. . . . ” Desde el principio, fue uno con su rebaño: todavía no en el sentido literal, sino en espíritu, en gozosa entrega a la voluntad de Dios. En 1878, cinco años después de su llegada a Molokai, Damián se encontraba en las primeras etapas de la lepra: dificultad para caminar, incipientes lesiones en la cara y una conciencia gráfica de lo que le esperaba. Humildemente oró por la fuerza para terminar la obra que había comenzado: capillas, iglesias, hogares para la gente, hospitales, gran parte del trabajo realizado por sus propias manos. También oró por la gracia de continuar sirviendo hasta que su alma dejara su cuerpo. De rodillas ante el altar de Santa Filomena, Damián sintió a Dios muy cerca, y en Su cercanía, el miedo humano de Damián al sufrimiento que le esperaba se desvaneció y dio paso a una alegría abrumadora: “El buen Dios sabe lo que es mejor para mi santificación, y con esta convicción oro a diario: “Hágase tu voluntad”.
En 1888, un año antes de su fallecimiento, la amada Santa Filomena de Damián fue destruida por una violenta tormenta tropical. Sin desanimarse, imaginó una iglesia mucho más grande y hermosa. Nuevamente oró a Dios por la fuerza para completar lo que sería su último proyecto de construcción. Y completarlo lo hizo. Día tras día, el padre Damián arrastraba su cuerpo lisiado hasta el lugar de trabajo, un martillo de picapedrero sostenía en su mano herida y fuertemente vendada, su sotana gris por la mugre y andrajosa por el uso duro, su cabello despeinado, su rostro desfigurado cosido con polvo de cemento y tierra, pero sus ojos bailaban de alegría mientras derramaba sus últimas fuerzas en la construcción de la iglesia de Dios, Santa Filomena.
A las monjas que habían venido al final de su vida para ayudarlo a cuidar a los leprosos, especialmente a los huérfanos entre ellos, el Padre Damián gritó felizmente: “Ahora, Hermanas, he terminado la obra que nuestro querido Señor me ha encomendado y ahora estoy listo para irme a casa “. A su amado hermano le escribió: “Ruega por mí que me arrastro suavemente hacia mi tumba, que el buen Dios me fortifique y me dé la gracia de la perseverancia y una buena muerte”. En sus últimos días había escrito: “Soy el más feliz de los hombres, porque sirvo al Señor a través de los niños pobres y enfermos rechazados por todos los demás”. Y así fue como, el 15 de abril de 1889, el Padre Damián se reunió felizmente con su Amado celestial.
Todo el mundo es mi amigo
Cuando aprendo a compartir mi amor
Cuando extiendo mi mano y sonrío
Cuando vivo desde arriba.
Nayaswami Prakash
Por el diezmo de “Gracias, Dios” de Ananda 1 de mayo del 2020